El cubículo del habitáculo
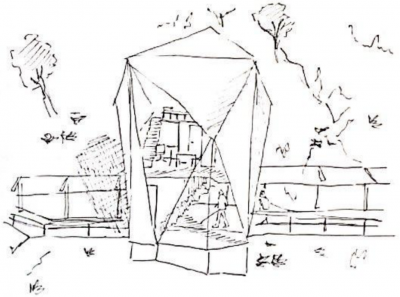
Ruégase a los propietarios, inquilinos y/o visitantes transitorios y/o circunstanciales de los inmuebles que componen la comunidad de vecinos del edificio ubicado en la calle tal, número tal, ciudad tal, código postal tal que, en la medida en que les sea posible y con el objeto de hacer más grata y fluida la convivencia ciudadana de todos y cada uno, tengan a bien cumplimentar lo más estrictamente que buenamente puedan las siguientes recomendaciones:
No dejar nunca abierta (ni aun entreabierta) la puerta de entrada al edificio facilitando así el acceso al inmueble a personas desconocidas y/o poco recomendables del estilo de vendedores ambulantes de productos no autorizados por las autoridades sanitarias competentes; individuos no debidamente documentados que practiquen la mendicidad puerta a puerta –práctica que suele ocasionar daños de tipo moral o herir la sensibilidad de residentes menores de edad o, aun habiendo alcanzado una edad adulta, adolezcan de carácter débil o insuficientemente formado y/o consolidado–; malvivientes, descuidistas y/o amigos de lo ajeno que pudieran haberse encariñado con algún objeto y/o valor perteneciente a algún miembro de esta comunidad y, en un descuido, apropiarse del mismo de manera dolosa (o incluso culposa) y usufructuarlo en sus propios beneficios ocultamente, bajo la protección del anonimato que les brinden las paredes y el techo de los sitios desconocidos donde malvivan, lejos de la vista de su legítimo propietario; miembros de sectas fundamentalistas que, fuera del horario de portería y preferentemente a la hora de la siesta, opriman de manera insistente los timbres de los vecinos de bien con la intención malsana de advertirles sobre el advenimiento del Apocalipsis, aterrorizarles con la llegada de la parusía, acusarles de estar haciéndole el juego a Satanás y/o avergonzarles por acciones íntimas que el vecino acostumbre realizar en la intimidad de su cuarto de baño, además de otras muchas ocurrencias innegablemente molestas e impertinentes.
Abstenerse de intentar introducir en el ascensor objetos, artefactos y/o enseres cuyas medidas excedan las del cubículo de la cabina del habitáculo o cuyas formas geométricas no sean las adecuadas al diseño del mismo. Un cuerpo esférico, por ejemplo, resulta mucho más práctico efectuar su transporte haciéndolo rodar por las escaleras (cuidando de no arrollar a otro vecino que simultáneamente las esté utilizando), un artefacto con aristas y/o puntas afiladas debe ser transportado tomándose las debidas precauciones y nunca en presencia de menores de edad o personas de escasos recursos psíquicos de manera de evitar producirles heridas cortantes y/o punzantes, etc.
Ya en la intimidad del hogar, ser cuidadoso a la hora de regar las macetas –y/u otros recipientes de barro cocido (u otros materiales) que suelen tener un agujero en la parte inferior y que, llenos de tierra, sirven para criar plantas– que se hayan depositado en balcones y/o terrazas, procurar hacerlo en horarios nocturnos, en días feriados o en momentos en que el tráfico peatonal por la acera del inmueble no sea demasiado intenso para evitar que ocurran incidentes como el que denunció la vecina del cuarto tercera con estas mismas palabras: «Venía yo de la peluquería de gastarme tal y tal cantidad de euros en mi budín-peinado semanal cuando una tromba acuífera guaraní se me vino encima y, además de ponerme el cabello como un quiosco de pipas, me dejó todo el cogote mojado».
En definitiva y en resumen... ser razonable, utilizar siempre el sentido común, un criterio amplio y una actitud constructiva (aunque vigilante) a la hora de enfrentar las incidencias que puedan acaecer en cada momento teniendo siempre presentes estas tres máximas: «No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti», «Haz a los demás lo que te gusta que te hagan a ti» y «No hagas a los demás lo que te gusta que te hagan a ti si no estás completamente seguro de que lo que les gusta a los demás que les hagan es exactamente lo mismo que te gusta que los demás te hagan a ti».
