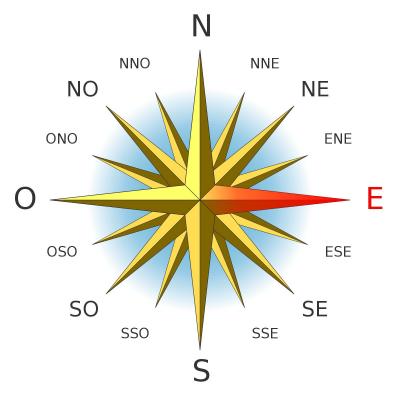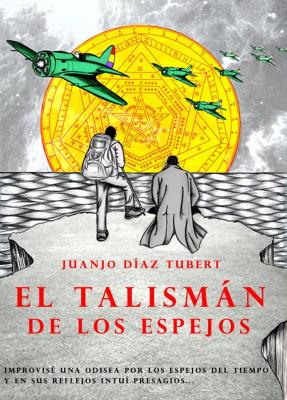A Elías Vernieri
Lo sorprendió dormido y lo atacó
Malas señales, intuiciones y sensaciones fueron el resultado –vigente al menos durante el resto de mi infancia– de mi primer contacto con la ciencia médica, esa mañana en la que Maribel me llevó al centro de vacunación más cercano con la intención de inmunizarme contra quién sabe qué epidemia infantil. Aunque no había cumplido los tres años de vida, creo recordar que fue necesario combinar diferentes recursos escénicos y literarios para minimizar la inquietud que me generaban ese ambiente dominado por el olor a alcohol, las expresiones de malestar de los demás bebés y esa gruesa jeringa cargada con un demasiado llamativo e inquietantemente viscoso líquido amarillo, coronada por su larga y fina aguja, más la sospecha de que se trataba de un artilugio expresamente pensado para clavar algo punzante en alguien o algo.
Pero, como decía, todo el entorno adulto, mi santa madre al frente, se confabuló para convencerme de que se trataba de temores infundados, de que lo evidente no habría de realizarse jamás y de que lo que se veía venir no tenía por qué llegar.
Incluso se me engañó mojando en alcohol un algodón para frotarme con él suavemente la parte más carnosa del brazo; aunque es verdad que quien lo hacía también aguantaba en la otra mano la amenazante jeringa que escupía gotitas viscosas y amarillas por la punta.
–¿Duele? –me preguntó mientras frotaba.
Negué, esperanzado.
–¿Pincha? –volvió a preguntar.
–¡No pincha! –reconocí, aliviado, empezando a creer que la estaba sacando baratísima.
Fue en ese instante, con todas las alarmas silenciadas, que se abalanzó sobre mí y me vacunó sin piedad.
Debo de haber protestado con amargura –la trampa me ofendía, el autoengaño me enfurecía y el pinchazo me había dolido bastante– porque cuando, ya en casa, el arquitecto López, que estaba desayunando, le preguntó a Maribel cómo se había portado Jorge, ella respondió:
–Mal. Le dijo «idiota» al médico.
Sólo la tía Haydée, que sabía ponerse en el lugar del prójimo, festejó mi ocurrencia con ternura.
Ojo, no pretendo con esto negar que probablemente se me estaba librando de la tan temida mortandad infantil y que, gracias a ese pinchazo, mi vida pudo extenderse todas estas décadas, cada una de ellas con su particular desasosiego existencial, pero permítaseme que me queje un poco del apego que todavía existía a mediados del siglo pasado, entre las generaciones que me antecedieron, a garantizar la felicidad futura de los niños mediante el recurso a desenfrenos terapéuticos.
Eran tiempos en que se lo esperaba todo de la ciencia: todo dios estaba convencido de que la desaparición del hambre en el mundo dependía, básicamente, de la acumulación de un millón más o un millón menos de toneladas de DDT. Hollywood había convencido a gran parte de la humanidad de que ningún mal duraba más de ciento veinte minutos, siempre y cuando en los últimos quince el protagonista encontrara la forma de resolver el conflicto mediante el exterminio de algo o de alguien.
Y mi familia no era la excepción. El drama de la tía Socorro, una hermanita de mi abuela que en determinado momento había sido calificada de «algo flacucha» y se le había administrado un tratamiento fervoroso e insistente a base de laxantes, recién interrumpido en el momento en que ella pasó a ser en un angelito, no fue suficiente para que comenzaran a vislumbrar la conveniencia de adoptar un concepto de salud diferente.
Lo cierto es que, habiendo sido arrojado al mundo en una época signada por semejantes paradigmas, no tardaría en ser víctima de nuevos tormentos no menos innecesarios ni peligrosos.
El caso es que Pinocho estaba grave
Lo peor es que, a esa edad, el tiempo transcurre tan lentamente que sólo fueron necesarios unos pocos meses para que olvidara lo sufrido. Apenas un año más tarde tuve un accidente, un perdonable error de cálculo relacionado con el funcionamiento del subibaja de la Plaza Garay, y hubo que zurcirme tres puntos en la pera. Se me exigió un demasiado alto concepto de valentía y cumplí –la valentía no consiste en no sentir miedo sino en vencerlo–: aún puedo ver con nitidez la imagen del médico de guardia sobre mí, concentrado, supliendo con puntadas muy juntas y entrecruzadas alguna rotura localizada en la parte inferior de mi mandíbula. Esta vez no insulté y se me comparó al santo que lleva mi nombre (hermoso santo de lustrosa armadura, valeroso y galante).
Los elogios de la gente mayor son siempre interesados, más me hubiera valido morder, gritar y patalear. Pero sobre todo más me hubiera valido, un año más tarde, no haber sido tan veloz en la adquisición del uso del habla. No lo digo por eso de que «En el mucho hablar nunca faltarán sandeces» sino porque, de otra manera, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que mi voz era un poco «ronquita», defecto que a esa edad y en aquella época tenía consecuencias quirúrgicas.
Y así fue como, una preciosa tarde, tras ser bañado, perfumado y peinado con raya a la izquierda y gomina, san Jorge fue trasladado, en taxi, en un viaje lleno de sonrisas y conversaciones sobre cómo embellece el coraje a los héroes, hasta una clínica ubicada en un suburbio de Buenos Aires llamado Ramos Mejía.
Entramos a un recinto que estaba muy bien iluminado y en el que, sobre una mesa pulcrísima, se podían ver, alineados a la perfección, tenebrosos instrumentos de acero. Los había de diferentes formas pero, en general, predominaban los que tenían forma de tijera. Recuerdo especialmente una a la que ahora llamaría «tijera equívoca», porque comenzaba como una tijera normal pero, hacia la mitad, las hojas se inclinaban a un lado formando un ángulo obtuso, como si su función en el momento de cortar consistiese en amagar hacia adelante y cerrarse de manera repentina sobre un objeto distraído ubicado a un costado, y otra a la que habría definido como «tijera-cubierto», porque en lugar de hojas estaba formada por algo parecido a dos cucharas de sopa, como si en una cena elegante nos sirvieran un plato de sopa de fideos grandes y resbalosos a los que es necesario atrapar mediante movimientos certeros y precisos.
Es innegable que el espectáculo de toda esta instrumentación desplegada me inquietaba un poco, pero no me asusté porque, además de considerarme un santo capaz de atravesar con su larga lanza (adornada con un vistoso banderín triangular casi llegando a la punta) a cualquier dragón que me cerrara el paso, supuse que todos esos elementos estaban destinados a la cura de algún paciente extremadamente enfermo, y la verdad es que a mí no me dolía nada; todo lo contrario: me sentía un campeón re sano.
Tampoco era la primera vez que un doctor o doctora me solicitaba que abriera bien grande la boca y dijera «aaah»; de hecho, esa misma semana había visitado, acompañado por Maribel o el arquitecto López, diferentes consultorios en los que me fue requerido eso mismo con el objeto de observar mi garganta con una curiosidad grave y profunda. Pero esa tarde la mirada era mucho más seria e incisiva, y el tiempo que debía permanecer con la boca abierta parecía no terminarse. Para colmo, el doctor, para dotar de exhaustividad a su investigación, se servía de un instrumento en forma de aguja que me provocaba cierto dolor y la segregación de algo de saliva que, por momentos, me ahogaba.
Intenté cerrar la boca pero descubrí que algo me lo impedía. Pensé que Maribel o el arquitecto López no tardarían en ayudarme –último recurso de los héroes que luchan contra el mal– y descubrí con horror que no estaban presentes. La batalla se ponía complicada: el dragón, tras estudiar de manera meticulosa las cualidades anímicas del caballo y los puntos débiles de la armadura del caballero, había elaborado un complicado plan de ataque y procedía a ejecutarlo a la perfección. Ahora, blandiendo la tijera equívoca en una mano y la tijera-cubierto en la otra, procedía a infligirme el golpe de gracia, sin que nada ni nadie osara detenerlo.
Tengo que certificar ahora (ha llegado el momento de hacerlo) –mientras el cirujano corta con la tijera equívoca quién sabe qué objeto distraído ubicado en quién sabe qué rincón lateral de mi garganta, y atrapa, mediante un movimiento certero y preciso, un fideo grande y resbaloso que reside en esa misma cavidad– que en ese entonces, aunque resulte difícil de creer, la cirugía para extraer las amígdalas se realizaba sin anestesia. Eso explica mi nacimiento al dolor (al dolor intenso) y a la convicción de encontrarme tan enfermo como nunca lo había estado.
A un viejo cirujano llamaron con urgencia
Recuerdo que, tras un lapso de tiempo de no sentir nada –lapso que los diseñadores duchos en Photoshop de hoy en día representarían mediante un amplio plano compuesto de cuadritos grises y blancos–, el dolor y la sensación de estar muy enfermo regresaron y eso me hizo entreabrir los ojos. Me encontraba acostado en una cama armada con sábanas blanquísimas. A uno y otro lado pude ver a una enfermera de esa época (muy parecida a la que, aún hoy, nos recomienda silencio desde las paredes de algunos centros de salud) y al arquitecto López, ambos con aspecto angustiado, que parecían darme la bienvenida. Traté de incorporarme, pero sólo atiné a responder a sus buenos deseos ensuciando esas sábanas blanquísimas con una gran bocanada de sangre espesa. La expresión de terror de él es mi último recuerdo antes de que retornaran los cuadritos, aunque más adelante supe que esa expresión era el reflejo de otra: la de la enfermera.
La verdad es que había huido hacia el interior de mí mismo, donde se está bien «por defecto», a esa dimensión en la que residen aquellos afortunados de los que con razón decimos que «descansan en paz». Y allí me habría quedado si no fuera por una voz benevolente y comprensiva que llegó a mí (no sé de qué manera) con las palabras «¡Qué animalada te han hecho, piojito!». Atraído por esa voz, a veces trataba de salir al dolor y al horror y otras veces permanecía en otra zona, intermedia entre el dolor-horror y los cuadritos: un paisaje de montañas, valles y bosques en diferentes tonos de gris, surcado por un río zigzagueante cuyas aguas reflejaban un cielo perennemente crepuscular. Allí, un san Jorge fatigado se desvestía la armadura, se quedaba desnudo, alzaba la vista y le decía a Dios: «Soy muy pequeño para luchar, prefiero descansar en el infierno». Pero Dios no se enojaba; al contrario, apartaba la mirada con expresión de vergüenza.
Más acá, habían telefoneado al pijus magnificus de los cirujanos, que acudió en pocos minutos y se puso al frente del equipo que trataba de salvarme. Pronto llegó a la conclusión de que sobreviviría, pero reprendió a sus subordinados con la misma comprensión y benevolencia con que poco antes había hablado junto a mi oído.
–¡A ver si comprendemos –les dijo, paternal– que un niño provisto de corazón no es lo mismo que un muñeco de madera!
Enterado el arquitecto López, al fin pudo telefonear a Maribel, que había tenido que volver a casa para ocuparse del resto de la familia, e informarle que, por suerte, las noticias empezaban a ser mejores. Si todo el asunto hubiera tomado otro camino –confesó más tarde–, incapaz de transmitir la catástrofe, habría salido a correr, desesperado, rumbo a la noche negra y profunda. No fue necesario, se quedó a mi lado, por momentos rezando, por momentos llorando, pero siempre pendiente de mí. Cuenta que a veces parecía muerto; otras, cansado; otras veces parecía enfadado y otras, se me arrugaba la frente con una expresión en la que daba la sensación de estar preguntando «¿Por qué...?».
Y entonces llegó el hada protectora
Fue la tía Haydée, una hermana de mi abuelo que había vivido con dolor el drama de la tía Socorro –tenían casi la misma edad y habían sido muy amigas–, la encargada en nombre de la familia de dirigir el proceso de reconciliación conmigo, una vez que pude decir mis primeras palabras tras varios días de convalecencia en los que sólo me alimentaba con unas pocas cucharaditas de helado. Cuenta Maribel que, cuando me ofrecían agua, yo me negaba y decía «coca-cola» y que si me preguntaban si me sentía mejor decía que no, dando a entender que «antes» (de la operación) sí que me sentía mejor. Y aunque de a poco me fui recuperando, seguía mostrándome serio, pensativo, desconfiado y como decepcionado del prójimo.
Otra de las causas de la elección de Haydée estaba relacionada con su carácter. Siempre soltera, había dedicado su vida a procurar la felicidad de dos generaciones de sobrinos mediante la elección de sus correspondientes regalos de cumpleaños. Tras años de perfeccionamiento, sus dotes para este cometido devinieron extraordinarias: conocía a la perfección qué objeto (inanimado o viviente, corporal o artificial, concreto, abstracto o virtual, presente o ausente en el mercado, etc.) era el indicado para inducir el éxtasis en el alma del afortunado cumpleañero. Esta vez estudió con paciencia la situación, consultó catálogos y avisos clasificados, comparó precios y, por fin, una mañana muy temprano abordó ese tranvía que la conduciría a un lugar bien concreto del Centro.
Regresó horas más tarde, cargando entre sus manos una gran caja cuadrada bellamente envuelta en un papel de embalar colorido y brillante. La familia (Maribel, el arquitecto López, el abuelo, la abuela y mis por entonces tres hermanos) se reunió en el vestíbulo antes de marchar juntos hasta la habitación en la que yo convalecía, y en la que, de manera solemne, habría de firmarse el armisticio.
Curiosos, mis hermanos me ayudaron a desenvolver el regalo. Se trataba de un objeto que aún no conocía: un tocadiscos portátil, cuadrado y aparatoso, como solían serlo en los años cincuenta. Obviamente, para aprender su función y propiedades era menester que estuviera acompañado por un disco. Bien asesorada en la tienda, Haydée lo enchufó a la toma de corriente, abrió la tapa protectora, extrajo el disco de su sobre (un disco de pasta que funcionaba a 78 rpm), lo colocó sobre el plato, giró la perilla que lo hacía girar, la púa entró en contacto con el borde del disco y no tardó en oírse la canción.
No sé si la elección del disco fue producto de alguna recomendación (se trataba de un hit muy popular en esos días) o de que la tía Haydée haya podido intuir, de alguna manera, el significado que esa canción iba a tener para mí, muchos años más tarde, cuando estos sucesos regresaran a mi conciencia tras permanecer ocultos en quién sabe qué rincón de mi memoria. Lo que sé y nadie de mi familia se atrevería a negar jamás es que la tía Haydée siempre acertaba.
Se trataba de la canción «Pinocho», basada en el protagonista del relato Storia di un Burattino, de Carlo Collodi, interpretada por el entonces joven cantante Luis Aguilé y de la que, tras investigar, ahora sé el nombre de sus autores: Rafael Farías Cabanillas y Julio Camilloni. Vaya mi homenaje.
Pinocho
Hasta el viejo hospital de los muñecos
llegó el pobre Pinocho malherido,
un cruel espantapájaros bandido
lo sorprendió dormido y lo atacó.
Llegó con su nariz hecha pedazos,
una pierna en tres partes astillada
y una lesión interna y delicada
que el médico de guardia no atendió.
A un viejo cirujano llamaron con urgencia
y con su vieja ciencia pronto lo remendó,
pero dijo a los otros muñecos internados:
Todo esto será en vano, le falta el corazón.
El caso es que Pinocho estaba grave
y en sí de su desmayo no volvía
y el viejo cirujano no sabía
a quién pedir prestado un corazón.
Entonces llegó el hada protectora
y viendo que Pinocho se moría
le puso un corazón de fantasía
y Pinocho sonriendo despertó.